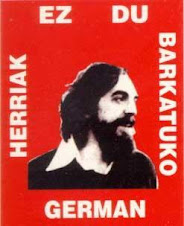Hace unos meses, cualquiera que, después de dos años de haber perdido el hilo de la vida política española, hubiera abierto por casualidad este periódico, se habría quedado de una pieza al ver al presidente del Gobierno, al mismo Rodríguez Zapatero bajo cuyo Gobierno se aprobó a trancas y barrancas la llamada Ley de Memoria Histórica, defender algo así como la conveniencia del olvido de la historia. Véase, si no, EL PAÍS del 21/11/2008, con un titular que rezaba: "Zapatero elogia el olvido en pleno debate sobre la memoria histórica". Nuestro lector, despistado o de regreso de un largo viaje, no hubiera podido por menos que exclamar: "¡Pero cómo! ¿Todavía sigue el debate? ¿Y ahora Zapatero aboga por el olvido? Ay, a qué extraño país estoy regresando...". Por lo que respecta a la supuesta vigencia del debate, simplemente lo que sucedía era que, frustrados por el carácter tibio e indeciso de la ley, los partidos más belicosos en el tema (ERC e IU/IC-Verds) volvían a la carga al año de haberse aprobado ésta sin pena ni gloria. Y con respecto a Zapatero, la cosa era también muy simple: el Gobierno se vio arrastrado a legislar sobre la memoria histórica (alias memoria democrática) entre 2005 y 2007, entre otras cosas, porque el propio PSOE había recurrido a ella para hacer oposición al PP durante la legislatura de la mayoría absoluta de Aznar. Luego, en el Gobierno, las prioridades ya pasaron a ser otras.
Y aun así, la perplejidad de nuestro imaginario y despistado lector de periódicos no dejaba de tener sus buenas razones de ser. Su extrañeza no podía ser más que la reacción de una mente simplemente sensata ante el delirio de un debate mal planteado, peor conducido y, al final, como no podía ser de otro modo, cerrado en falso. Esta extrañeza no disminuía al observar que el presidente del Gobierno consideraba "un buen dato" la desmemoria. Si nuestro lector era un poco sensible a los usos del idioma, esta expresión del "dato" no podía hacer más que desmoralizarlo y sumirlo en una espesa melancolía.
Y aun así, la perplejidad de nuestro imaginario y despistado lector de periódicos no dejaba de tener sus buenas razones de ser. Su extrañeza no podía ser más que la reacción de una mente simplemente sensata ante el delirio de un debate mal planteado, peor conducido y, al final, como no podía ser de otro modo, cerrado en falso. Esta extrañeza no disminuía al observar que el presidente del Gobierno consideraba "un buen dato" la desmemoria. Si nuestro lector era un poco sensible a los usos del idioma, esta expresión del "dato" no podía hacer más que desmoralizarlo y sumirlo en una espesa melancolía.
Porque por mucho que el presidente aspirara (siempre según esta noticia) a convertir "el olvido más profundo" en un "buen dato", lo cierto es que los índices de memoria de la ciudadanía no son un "dato" como lo pueden ser los índices del paro o de CO2 en el aire. La memoria y la conciencia histórica son algo más incalculable, algo que, en cierto modo, está sometido a flujos y reflujos emocionales difíciles de calibrar, y algo que, sin embargo, está ahí, con unas discontinuidades generacionales y unas variaciones regionales o urbanas importantes, que siguen la propia geografía histórica y social de la guerra y del franquismo, y que a la vez, con todas sus sinuosidades e irregularidades, late íntimamente adherido a lo que podríamos llamar la imagen moral de la nación, que por ello mismo es discontinua, compleja y, a veces, contradictoria, o difícil de sintetizar en una imagen simple, como la que a veces la memoria histórica o "democrática" parece sugerir.
Es una lástima que la Ley de Memoria Histórica, de la que el propio presidente parecía no querer ya acordarse, malograra la posibilidad de explorar esta idea de una imagen moral y a la vez no fuera capaz de resolver la cuestión más simple y escandalosa de las fosas comunes y los desaparecidos, que debería haberse asumido desde un buen comienzo como una cuestión de Estado y que, en cambio, ha acabado encallada en una legislación tibia y delegada al albedrío de las distintas comunidades autónomas. Esa dejación de deberes, esa mojigatería revestida de un voluntarismo moral voluble y confuso, ha sido y sigue siendo, se mire como se mire, un motivo de escándalo y de vergüenza. La Ley de Memoria Histórica ha soliviantado y confundido esta sensación de escándalo y vergüenza en lugar de apaciguar o resolver nada. ¿Para qué tanto ruido con una ley si al final no se fue capaz de consensuar y ordenar lo que más clamaba al cielo: reconocer y dignificar las fosas comunes, localizar a los desaparecidos y enterrar a los muertos que quedan por enterrar?
Sé que mucha gente no comprendió la iniciativa del juez Garzón al respecto. Y aunque puede entenderse que la consistencia jurídica de su actuación fuera muy dudosa (véase, sin ir más lejos, el formidable epílogo del libro de Paloma Aguilar Políticas de la memoria, memorias de la política), lo cierto es que este juez tuvo el mérito y el valor de poner en evidencia las debilidades de la ley que durante dos años largos agitó las aguas de la política española, levantó expectativas entre los que reclaman saber y enterrar en paz a sus muertos, y al final tuvo que votarse casi a escondidas de la opinión pública el mismo día en que se dictaba, en la Audiencia Nacional, la sentencia por los atentados del 11-M.
Naturalmente, ni la vía de la mala política ni la vía judicial resolvían el problema, y las dos estropeaban o dificultaban esa posibilidad de explorar una imagen moral vinculada a la instrucción, a la cultura histórica y literaria de la nación, y a los usos discretos y finos de una memoria compartida y piadosa, aunque no, claro, necesariamente despolitizada.
Pero, por lo menos, la vía judicial recordaba la existencia de unas obligaciones legales elementales: donde hay restos humanos malamente enterrados, el Estado tiene que intervenir, y no hay más. La Ley de Memoria Histórica, después de llenarse la boca y de sacar pecho con argumentos jurídicos tan fantásticos como la celebración familiar de la memoria democrática, no fue capaz de resolver eso, que debía, y debería aún, haberse arreglado ya de una vez sin una legislación especial, y mucho menos con una hiperlegislación ampulosa y confusa. Simplemente debería haberse arreglado desde la decencia, la piedad y la aplicación de la legislación vigente.
Es insoportable desde todos los puntos de vista que el Estado se lave las manos, mire a otro lado o se haga el distraído ante el problema de los desaparecidos y las fosas comunes, sean quienes sean los que yacen en ellas. Y si hablo de imagen moral, hablo también de eso. Mientras el Estado se desentienda de sus obligaciones en ese punto, puede decirse que ese mismo Estado tiene demasiados muertos escondidos en el armario como para que pueda enorgullecerse de nada que no sea de una palmaria falta de olfato político, moral y jurídico. Debe de ser un buen dato para un alto responsable de las políticas del Estado, sin duda, que la ciudadanía no se acuerde de cuáles son los deberes de este Estado para con sus muertos. Pero esperar eso es indecente, como es pueril pretender que la gente haya comenzado a acordarse menos de esa vergüenza desde que la fantástica ley entró en vigor.
Dicho esto, voy a hacer tres afirmaciones simples para evitar confusiones con respecto a la idea de una imagen moral ligada a la historia.
Primera: creo en el valor político de la memoria subjetiva.
Segunda: creo en la historia (en la buena historiografía y en sus usos académicos, cultos e incluso políticos, siempre que no degeneren en propaganda y adoctrinamiento).
Y tercera: creo también en la importancia que una conciencia determinada del pasado transmite a la acción política del presente. Casi añadiría: ¿cómo no creer en todo eso? Pues bien, también añadiré que, en este tema, me resulta bastante difícil creer en algo más, y, en cambio, me parece harto sospechoso el voluntarismo que se lanza a forzar una creencia o una convicción más amplia a modo de una imagen directamente moralista, manipuladora, mojigata y fácilmente propensa a un revanchismo blandengue. El poder político de turno ha de abstenerse de educar la sensibilidad de una sociedad que debería haber desarrollado, ya en la escuela y en el bachillerato, la capacidad de documentarse y de pensar por sí misma. Aunque la mala educación y el analfabetismo funcional, ay, ¿no son ellos mismos ya el mejor fermento para creer en la mera posibilidad de una "ley de memoria histórica"?
(El País. 20 / 04 / 09)