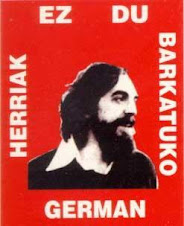Las tiranías han dejado una estela de muerte y un conjunto de estructuras sociales y de poder cuya pervivencia se sitúa por encima de nostálgicos que buscan un retorno al pasado. Ellos no son capaces de percibir el alcance de los proyectos políticos dictatoriales. Sus fundamentos han socavado los órdenes democráticos contra los que lucharon borrando las huellas de un sistema emancipador e igualitario. Éstos han sido los casos del franquismo en España o del pinochetismo en Chile.
Ambos son resultado de conspiraciones y alzamientos militares que devienen en golpes de estado en pro de una cruzada que enarbola el discurso de una patria amenazada por enemigos externos identificados con el socialismo, el comunismo y la participación del pueblo en el proceso de toma de decisiones. En definitiva una lucha contra el saber, la educación laica, la libre enseñanza y la cultura cívica. Su parafernalia cotidiana está ligada a movilizar recursos propagandísticos en dicha dirección. Su resultado más perverso se traduce en generaciones de jóvenes, cuya única visión del mundo ha sido la recibida en las aulas del franquismo y del pinochetismo. Bajo esta lógica, el sistema educativo se mantuvo 40 años en la España de Franco y 17 en el Chile de Pinochet.
Sin embargo, la salida de las tiranías no modifica los planes y programas de estudios, siguen los mismos parámetros, sólo se añaden más temas. Para dichas generaciones, ambos tiranos pasan a formar parte de un proyecto de reconstrucción frente a una sociedad sumida en la degradación moral y la decadencia material. Considerados portadores de un aura liberadora, su destino consistió en salvar el país. La historia les debe valorar su entrega a la patria. No pueden ser cuestionados. Es de mal gusto poner en tela de juicio su honor. Su imagen pública se construye recurriendo a un supuesto liderazgo carismático. Franco por la gracia de Dios; Pinochet por revelación divina, pero son héroes en su tiempo. Su camino supone una peregrinación, sufren y ven la luz. Escuchan la voz, reciben la llamada y cumplen; su espada es justicia. Están por encima del bien y del mal. Sus regímenes no pueden ser juzgados. Hay que entender su papel en la historia. Restablecen el orden. Tras la oscuridad, la luz. Su fuerza se traduce en proponer obras y trascender el tiempo. Por ello se dedican a realizar megaproyectos. Inauguran carreteras, pantanos, torres comerciales, estadios, etcétera. Se convierten en padres fundadores de un revolucionario orden social. Ejercen un populismo que encubre su tiranía. Anticomunistas en un periodo de guerra fría, apoyados por la institución eclesiástica, las elites dominantes, las oligarquías locales, las burguesías trasnacionales y los sectores medios reconstruyen el país mostrando odio profundo a la ciencia, el arte, el saber y la cultura.
Lamentablemente, la nueva identidad se forja despolitizando, con una población que asume sin cuestionarse represión, tortura o desapariciones. Hubo luchas, rebeldía, dignidad, el pueblo no se doblegó. Pero no nos llamemos a engaño: era una minoría. En España, a medida que transcurría la dictadura, los responsables de los crímenes de lesa humanidad se fueron a la tumba con honores y medallas. En Chile, el tiempo no lo ha permitido del todo. Algunos torturadores han sido juzgados a pesar de las élites en el poder. Los más siguen en las fuerzas armadas, son diputados, senadores, cobran pensiones y se mofan de las víctimas. Hablamos de las consecuencias de invernar la memoria y sustracción de la democracia.
Para salvar a los dictadores y no dañar los procesos de transición, se inventaron las reformas políticas y los pactos «de caballeros» dentro de las dictaduras. En Chile se otorgó a Pinochet el mérito de sacar a Chile del subdesarrollo, por ende, su figura se torno intocable en la nueva etapa. Se argumentó que era un peaje. Impunidad a cambio de economía de mercado. La gobernabilidad se encauzaba, gracias a dos décadas de torturas y represión. En España sucedió algo similar. La idea de una reconciliación nacional, tras la muerte biológica del tirano, abrió la puerta a la necesidad de olvidar y perdonar. La fórmula de una reforma sin ruptura democrática se antoja adecuada. Los vencedores de la guerra civil se frotaban las manos y siguen mandando. La oposición democrática fue arrinconada y desplazada. La sucesión monárquica pactada por Franco con la banca, la burguesía y el nacional-catolicismo se impuso. Igualmente, el criterio de la modernización franquista se hizo dominante y puso tierra por medio para defenestrar el mito de las dos Españas. De esta guisa se alza un poder oligárquico cuyo barniz modernizador posterga hasta hoy los cambios democráticos. Reforma agraria, acuerdos con la iglesia, por ejemplo.
Los comportamientos inhibidores de una cultura democrática construidos en las tiranías subsisten. Cuando emerge una alternativa democrática se pone en funcionamiento el llamado tiempo de paz social precedente. Es el argumento para impedir las movilizaciones y las protestas. Discurso complementado con la estrategia del miedo, la represión y las técnicas del social-conformismo. Gracias al apoyo de la izquierda institucional que participó de la reforma cumple sus objetivos. Son las secuelas de un orden cuyo lenguaje ha sido culpabilizar y deshumanizar al vencido. Son los momentos álgidos de toda tiranía representados en la tortura. Su ejercicio construye un mensaje capaz de purificar a quienes la practican. Lo transforma en un trabajo decente, con un objetivo racional: obtener información o acabar con el problema. Tal como en tiempos de la Inquisición, sirve para limpiar el alma de los herejes. Así, cuando se quiere rescatar la memoria histórica o preguntar por los desaparecidos y luchar contra la impunidad, se está torciendo la dirección de un poder perversamente antidemocrático fundado en la incultura, la sinrazón y la miseria humana. Es hora de romper los mitos de la transición en España y en Chile para vivir en libertad, con dignidad y en democracia.
© La Jornada