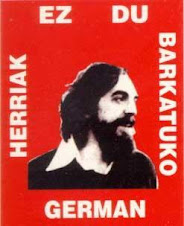Gracias a "La buena nueva" , basada en las memorias de Marino Ayerra ("No me avergoncé del evangelio"), sabemos de curas que arriesgaron sus vidas por no comulgar con el Alzamiento. "Pero ¿y qué sentido cristiano puede ser éste que inspira, bendice y canoniza una guerra y aprueba a sus asesinos?", se preguntaba el cura Marino. La iglesia fue "mártir y verdugo", "no sólo vencedora sino vengativa" (Santos Juliá, catedrático de la UNED). Curas que confundieron el incienso con la pólvora: "La luna lo veía y se tapaba / por no fijar su mirada / en el libro, en la cruz / y en la Star ya descargada. / Más negro que la noche / menos negro que su alma /cura verdugo de Ocaña". (Miguel Hernández).
"Para que no mueran dos veces: una porque les mataron, y otra por el olvido", decía el cura de Alsasua cuando anotaba el sitio donde yacían los restos de los ejecutados por los requetés y los falangistas.
Otro testimonio estremecedor son las memorias de Gumersindo de Estella. Editadas en 2003 con el título "Fusilados en Zaragoza, 1936-1939. Tres años de asistencia espiritual a los reos", Gumersindo denuncia que "no han sido pocos los sacerdotes que se han empeñado en acreditar con un sello divino una empresa pasional de odio y violencia".
En su convento algunos se alegraban del golpe militar. "Hoy comemos gallinas requisadas en Guipúzcoa por nuestros valientes requetés", decía el superior. Cuando arreciaban las matanzas, "cada día comían veinticinco, treinta o más requetés"… "Sentí mi espíritu sobrecogido de terror. Del fondo de mi alma brotaba una protesta contra los asesinatos". "Yo salía a predicar casi todos los domingos a pueblos de la provincia. Y me di cuenta de la hecatombe... El día 8 de septiembre prediqué en Uterga. Hice un viaje de regreso a pie. Traspuse la sierra de El Perdón. Y quedé aterrado al ver a ambos lados de la carretera y en el interior del monte charcos de sangre y montones de tierra y a la vista... Llegué al convento con impresiones fuertes que sacudían mi espíritu y durante la noche golpeaban mi cerebro. ¿Qué iba a hacer sino expresar mi estado de ánimo? No lo podía remediar".
Su derrotismo, y reticencias, lo paga con el destierro : "Queda destinado a Zaragoza, vaya hoy en el primer tren", le ordena su provincial. Allí se ofrece como ayudante del capellán en la cárcel de Torrero, para consolar espiritualmente a los presos, acompañándoles en el duro trance de su ajusticiamiento. Él anota, con pelos y señales, las vicisitudes de los presos republicanos; sus diálogos con ellos... Y "sus gritos desesperados..." en el paseo hasta la tapia del cementerio.
Sus diarios son "testimonios con valor de documentos". Muchos presos eran víctimas de acusaciones infundadas. Otros, de delaciones... Como Mariano Sebastián, que le dice, "en tono de queja amarguísima, que la culpa de su fusilamiento la tenía el cura de su pueblo, porque, a una con el alcalde, dio malos informes de él". Gumersindo lamenta que los sacerdotes "no hubiesen desplegado más caridad y más abnegación", o que la iglesia hubiera tomado postura del lado de quienes ordenaban aquellas ejecuciones arbitrarias. "¡Cuánto daño hacen ciertos clérigos a la religión de Cristo!".
Le apena aquella "capilla" con el retrato del general Franco (el que firmaba las sentencias de muerte) y el crucifijo a sus pies. Un cuadro humillante, anticristiano, que desencajaba a los reos: "No quiero confesarme con una religión que mata". Cuando había ejecuciones, pasaba a recogerlo el coche del médico muy de madrugada; en la cárcel decía la misa, daba la comunión y confesaba a los presos que lo desearan. Después subía al camión, con ellos y con los guardias, para el paseo final.
"Ya antes de las cinco de la mañana del 22 de septiembre de 1937 subíamos a la prisión en el auto del médico.
- ¿Cuántos hay para ser ejecutados hoy?, pregunté al entrar.
- Tres mujeres y un hombre... No pude contener un gesto de extrañeza y desagrado... Se llamaban Celia y Margarita... la tercera una jovencita por nombre Simona". Oye sollozos desgarradores; se abre la puerta y las ve. Tienen en sus brazos a sus criaturas de pecho, se resisten a que les sean arrancadas: "¡Por compasión, no me la roben. Que la maten conmigo!"... "Que no se la lleven los verdugos", dice la otra. "De aquellos niños, como de otros miles, nunca se supo su paradero" (Julián Casanova, historiador).
En la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes (septiembre de 1971), se planteó la postura de la iglesia ante la Guerra Civil. La primera ponencia incluía esta conclusión: "Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra ya no está entre nosotros (1 Jn 1,10). Así pues, reconocemos humildemente y pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos". Pero el gesto de incluir un reconocimiento de culpa y una petición de perdón era demasiado para 70 de los presentes. No se aprobó. Se modificó: "No siempre hemos sabido ser verdaderos ministros de reconciliación". Aprobada en segunda votación.
"No sería bueno que la Guerra Civil se convirtiese en un asunto del que no se pueda hablar con libertad y con objetividad. Los españoles necesitamos saber con serenidad lo que verdaderamente ocurrió en aquellos años de amargo recuerdo". Lo decía la Conferencia Episcopal Española en el 50º aniversario del inicio de la Guerra Civil. Hoy la jerarquía está más recelosa, "con el paso cambiado" dice un sacerdote. "¿Es que sólo yo interpreto bien la doctrina de Cristo?", se preguntaba el cura de Alsasua.
(Noticias de Gipuzkoa. 24 / 11 / 08)