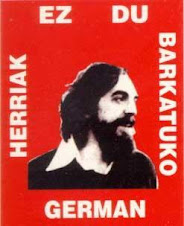La lucha por abolir la tiranía es una constante en la historia. A ella se han opuesto aquellos que basan su propia supervivencia en la explotación y el sometimiento por creerse investidas, por nacimiento, designio divino o de dictadores corruptos, del derecho al poder absoluto sobre las personas y los bienes de un determinado territorio. Las disputas entre herederos para ostentar el poder han sido continuas en la historia de las monarquías, más aun, si cabe, en la que nos gobierna. La Guerra de Sucesión, que aupó al trono a los Borbones, dejó un legado de muerte, que aún hoy, tres siglos después, es recordado, especialmente en lugares como Catalunya, donde tuvo además graves efectos sobre su política nacional.
Las Guerras Carlistas enfrentaron a los llamados a suceder a Fernando VII, que no dudaron en proclamar la guerra para defender sus pretensiones. El objetivo de mantener y aumentar el poder y el patrimonio, a costa de lo que sea, es una constante de la monarquía hispana. El propio Fernando VII, no dudó en jurar una Constitución liberal en 1820 para abjurar después, llevando a la muerte, al presidio o al exilio, a miles de aquellos ante los que juró defenderla. Hay un paralelismo entre Fernando VII y Juan de Borbón, que se sumó a la rebelión militar de 1936 y mas tarde «conspiró» contra el régimen con opositores al mismo, siempre con el objetivo de recuperar su poder y el patrimonio.
El actual rey Juan Carlos fue educado, entre 1948 y 1961, en las academias militares franquistas. En ellas debió de dar muestras de amor patrio y vocación de fidelidad eterna al caudillo de una España de miles de fosas, de cientos de miles de prisioneros y exiliados... la España del genocidio y los crímenes de lesa humanidad.
La lealtad demostrada hizo que, el 23 de julio de 1969, el dictador genocida Francisco Franco, lo nombrara su sucesor, como garantía de continuidad del régimen edificado a base de la sangre y el terror, impuestos sobre los republicanos, milicianos y gudaris; y como garantía de que una nueva república no pudiera alumbrarse en el futuro. «La España imperial» se otorgaba de nuevo un rey Borbón..., por la gracia de Franco, que incluso ocupó la Jefatura de Estado, durante algunos meses de los años de 1974 y 1975. Un monarca consciente del origen de su poder y de sus lealtades, tal como ha quedado recogido en el acta de las Cortes franquistas de aquel día de 23 de julio de 1969: «Juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.» En su primer mensaje como príncipe proclamó: «Plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar, como Sucesor a título de Rey, lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino. [...] Quiero expresar en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936 [...] `mi pulso no temblará' para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los Principios y Leyes que acabo de jurar». Como sus ancestros, volvió a jurar, en 1978, otra Constitución, ante los mismos testigos del juramento anterior; y ante la realidad ocultada, silenciada y negada de las fosas y cunetas llenas de republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, obreros, campesinos, gudaris y milicianos... Las estructuras del régimen franquista se trasmutaron en forma de democracia, sin abjurar de sus lealtades franquistas ni responder por el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos. Toda la estructura de poder franquista, el ejército y la policía represora, la judicatura, la clase política, el poder económico-financiero, la prensa..., pasó incólume al «nuevo» Estado.
En otros países que salían de dictaduras similares se depuraron responsabilidades por los crímenes cometidos, por el dolor y miseria causados. Al menos, se separó del poder a los culpables, como mecanismo para establecer las garantías de no repetición de las violaciones de derechos cometidas. Aquí no fue así. La impunidad se hizo norma, el silencio y el olvido fueron la antesala de la injusticia y la continuidad de los bandos de guerra y de represión. Y es en la permanencia de las estructuras del poder franquistas donde hay que buscar la causa por la que quienes lucharon por la libertad de Euskal Herria, por la República y por los derechos sociales, económicos, civiles y políticos, no hayan encontrado aún verdad, justicia y reparación, los tres ejes sobre los que debe articularse cualquier política de reconocimiento a las víctimas.
Tras haber transcurrido 73 años desde aquel nefasto 18 de julio, seguimos soportando la imposición de emblemas públicos, las banderas rojigualdas, himnos militares y efemérides oficiales, que nos siguen recordando la presencia ignominiosa del franquismo; no obstante, junto a las águilas de piedra y los panteones de condes y generales...; encontramos hoy, en pleno siglo XXI, encumbrado por el espíritu del 18 de julio y la «legitimidad» de ella emanada, al principal símbolo de carne y hueso, sucesor directo del Caudillo y responsable-heredero de su obra, la obra de un genocida al que no se le ha aplicado ningún proceso semejante a los juzgados en Nüremberg, o justicia transicional alguna, al modo en que lo conocieron las dictaduras de Salazar en Portugal, o la de los Coroneles en Grecia.
(Gara. 3 / 08 / 09 y Deia. 1 / 08 / 09)