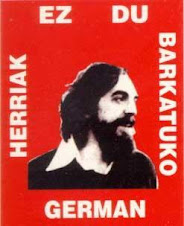A menudo me he preguntado cuáles fueron los momentos cruciales que marcaron mi vida y la de muchos otros militantes comunistas de mi generación.
A menudo me he preguntado cuáles fueron los momentos cruciales que marcaron mi vida y la de muchos otros militantes comunistas de mi generación. Muchas veces, sin que nos demos cuenta siquiera, las cosas suceden solas. Parecen fatalidades, coincidencias, pero en realidad son emociones, vibraciones, impulsos, momentos decisivos transmitidos por el mundo real que te rodea; alimentan tu conciencia hasta formar un único pensamiento racional que luego te guía en las grandes decisiones impuestas por la vida.
El 7 de noviembre de 1941, 24º aniversario de la Revolución de Octubre, fue para mí uno de esos momentos, del que conservo, 70 años después, un recuerdo imborrable.
Todo parecía perdido en aquellos días. Las «democracias» europeas se derrumbaban como cartón piedra aplastadas por las divisiones acorazadas del Tercer Reich, las cruces gamadas se propagaban por doquier, el fascismo y el terror no encontraban obstáculos, los regímenes de Hitler y Mussolini parecían destinados a durar mil años. Las esperanzas de que los grandes ideales de la Revolución de Octubre nos ayudasen a cambiar nuestro futuro de obreros oprimidos por el fascismo parecían desvanecerse ante el drama que en aquellas horas se estaba desarrollando en las afueras de Moscú. La maquinaria bélica alemana parecía invencible. En pocos meses los ejércitos hitlerianos habían avanzado arrolladoramente por el territorio soviético y en octubre de 1941 las tropas acorazadas de Von Guderian ya estaban a 20 kilómetros del centro de Moscú. Todo parecía indicar que la campaña de Rusia terminaría como las otras guerras relámpago libradas en Europa por un ejército hasta entonces invencible. La prensa y la radio de Berlín ―y la de Roma― anunciaban como inminente la conquista de la capital soviética, el desfile de los panzer en la Plaza Roja y la capitulación de la URSS. En la fábrica no se hablaba de otra cosa. Pegados a Radio Moscú, seguíamos con angustia el desarrollo de esa batalla.
Luego, de repente, cuanto todo parecía perdido, el 7 de noviembre de 1941 el pueblo soviético y la generación de «así se templó el acero», arrastrados por su dirigente, celebran a su manera el aniversario de la Revolución: se alzan en pie como un gigante que rompe todas las cadenas y transmiten a los pueblos de Europa oprimidos por el nazifascismo un gran mensaje de esperanza. La noche de aquel día oímos por Radio Moscú por primera vez la voz de Stalin con traducción simultánea para Europa entera, ocupada por los nazis. El traductor era un tal Ercoli, alias de Palmiro Togliatti. Debo decir que en aquellas horas decisivas mi modesta preparación de obrero comunista, que luego me ha sostenido toda la vida, recibió un impulso extraordinario, imborrable. Las pocas virtudes que poseo, creo que casi todas las adquirí aquella noche.
La imagen de Stalin solo dentro del Kremlin, con los alemanes a 20 km en la carretera de Sheremétievo, ha quedado en la historia del siglo XX (cualquiera que sea el juicio sobre Stalin) como el mejor ejemplo de un dirigente que sabe guiar a su pueblo en los momentos más difíciles. Hasta Churchill lo recuerda en sus memorias.
Aquel día, no en una sino en dos ocasiones, mientras Moscú estaba bajo el fuego de los bombarderos alemanes, Stalin hizo oír su voz. Por la mañana en una estación del metro, delante de los cuadros del partido y del Komsomol. Más tarde, desde lo alto del mausoleo de Lenin, ante las tropas de reserva del Ejército Rojo y los destacamentos obreros de las fábricas de Moscú que se disponían a ir al frente, a pocos kilómetros de allí, pronunció uno de los discursos más célebres, mezclando en una asombrosa simbiosis los pasajes gloriosos de la historia rusa con los de la Revolución de Octubre. «¡Camaradas soldados y marinos rojos, jefes e instructores políticos, guerrilleros y guerrilleras! Todo el mundo os ve como la fuerza capaz de aniquilar a las hordas de los bandidos alemanes. Los pueblos esclavizados de Europa, caídos bajo el yugo de los invasores alemanes, os miran como a sus liberadores. La gran misión de liberación está en vuestro destino. ¡Sed dignos de esta misión! La guerra que emprendéis es una guerra de liberación, una guerra justa. ¡Que os inspiren en esta guerra las figuras de nuestros grandes antepasados: de Alejandro Nevski [que venció a los invasores suecos] a Mijaíl Kutúzov [que derrotó en Rusia al ejército de Napoleón]!»
Después del discurso, cuando sus colaboradores le apremiaban para que saliera de Moscú y se refugiara en Kúibishev, Stalin les contestó con serenidad: «Nada de evacuaciones. Estaremos aquí hasta la victoria y todos ustedes se quedarán conmigo». La batalla de Moscú fue para los nazis el principio del fin.
Que no se me malinterprete: al recordar aquel lejano 7 de noviembre que marcó a fuego mi conciencia de joven militante (y millones de otras conciencias), no pretendo decir que después de Octubre toda la historia soviética fuera siempre una serie de luchas nobles y heroicas y aún menos un banquete de gala.
Pero, como obrero comunista que creció inspirado en los grandes ideales del Octubre soviético y se vio arrastrado por ellos, la sigo considerando mi historia, la que ha afianzado mi compromiso ideal y político en las condiciones más difíciles, en la Resistencia, en los campos de concentración nazis y en las manos de la Gestapo.
No se me escapa lo difícil que es, en los tiempos que corren, reivindicar pasajes de una historia que se trata de destruir con furia iconoclasta. También comprendo que defender la memoria y las razones del comunismo y los comunistas del siglo XX ―incluso en ámbitos que consideramos territorio amigo― es algo así como proponer dietas vegetarianas a los caníbales de Nueva Guinea.
Pero muchas veces me he preguntado cuál habría sido la historia de Europa y del mundo entero si aquel 7 de noviembre de 1941 las cosas hubieran sido distintas y si el lugar del denostado georgiano lo hubiera ocupado algún «neocomunista» de cultura bertinottiana. Aunque sean días muy lejanos, hay ahí materia sobre la que vale la pena meditar.
Los «diez días que estremecieron al mundo» fueron y siguen siendo el inicio de nuestra historia, cuya continuidad reivindicamos. Pero también debemos ser capaces de evitar las tentaciones apologéticas de quienes pretenden reducirla a una serie de luchas nobles, heroicas y sin tacha. En ninguna época del «siglo breve» y en ningún lugar se abrieron de par en par las puertas de un paraíso comunista. Los que se hicieron ilusiones y buscaron atajos tuvieron luego que enfrentarse a la ineludible duración secular requerida por los procesos de cambios históricos.
Hemos sufrido derrotas enormes y retrocesos políticos dolorosos. Pero también sabemos que aquella historia produjo cambios sociales y geopolíticos grandiosos, gracias a los cuales, incluso en los días que estamos viviendo, caracterizados por la persistente saña de la fiera imperialista, implacable como siempre con los débiles y los asalariados, los nuevos modelos de edificación económica surgidos de las experiencias creativas de las grandes revoluciones socialistas del siglo XX sacaron a grandes áreas del mundo de la esclavitud y la miseria.
El balance histórico, por lo tanto, es impresionante. Precisamente por eso debemos ser capaces de acoger y asumir, junto con las rosas que ensalzan sus momentos más gratificantes, también las espinas, los lados oscuros, condenables, que acompañan a esa historia y son parte de ella.
Si rechazásemos esa clase de lectura materialista y cediésemos a las simplificaciones retóricas, acabaríamos por avalar de alguna manera la avalancha de manipulaciones y tópicos que nos está propinando el revisionismo desde hace años.
Como marxistas, debemos distinguir claramente entre la necesidad de explicar científicamente el desarrollo a menudo pendular y contradictorio de los procesos históricos, y las valoraciones moralistas, esas que al parecer se han convertido en práctica llamada innovadora del neocomunismo «no violento» de muchas almas cándidas. Juicios moralistas que, en lugar de atenerse a la valoración objetiva de los hechos históricos, pertenecen a un estado de ánimo subjetivo, más o menos vacilante, sobre todo cuando la coyuntura política brinda oportunidades de trepar.
La mejor manera de celebrar la Revolución de Octubre es seguir haciéndonos preguntas sin dogmas ni nostalgias, pero buscando respuestas en el gran potencial creativo del marxismo y el leninismo. Siempre con la modestia de quien, por vivir en las continuas contradicciones diarias, no tiene respuestas simples e inmediatas.
(Kaos en la Red)